La aventura de soñar despiertos comenzó en un camping de la sierra de Madrid al que me llevó casi a rastras mi mejor amiga, Natalie, con la promesa de encontrar un poco de evasión. Y es cierto que, gracias a aquel lugar mágico, pude olvidarme unos días de que tenía casi treinta años y un montón de sueños sin cumplir, pero también hallé algo más, mucho más, más que todo: a Sergio.
Todos me advirtieron de que me mantuviera a salvo del artista de monumental altura y magnetismo salvaje, del hombre con cara de «a mí nadie me jode», eternas ojeras y mirada fulminante, de esas que te asestan un golpe en medio del esternón cuando te alcanzan.
Incluso el propio Sergio se empeñó en demostrarme que debía alejarme de él, porque, cuando se lo proponía, podía ser el gilipollas más grande de todos los tiempos, pero mi corazón siempre ha sido un órgano autónomo —y sabio— y se abrió a él desde la segunda noche que pasamos juntos, mientras bailábamos bajo la lluvia de marzo una bachata de su primo, Romeo Santos. «Una aventura es más divertida si huele a peligro» vaticinó el cantante, Sergio se encargó de subir la apuesta en cada interacción que compartíamos y yo… Yo no iba a echarme atrás. Me gustaba demasiado el juego.
Nos divertimos mucho, eso también es cierto. Una vez que Sergio relajó la guardia y se rindió a lo que fluía sin dique entre nosotros compartimos unos meses estupendos, sexuales, emocionales, intensos. Pero la cabra tira al monte; y el montañero, ni os cuento… Supe antes de que me lo confesara que me había hecho trampas. Maldito fullero. La jodió del todo conmigo: traicionando mi confianza, tomándome por tonta, engañándome con alguien que no merece ni ser nombrada; la misma mujer que le obligó con sus actos a revelarme el fraude aquel domingo, el primero del septiembre más colérico que recuerdo.
Estaba tan enfadada con él por habérmela jugado, conmigo por haberlo consentido, sentía tanta rabia, indigerible, abrasándome en la boca del estómago que lo eché de mi casa a voz en grito y cerré la puerta con dos vueltas de llave.
Todavía tenía apoyada la nuca sobre la mirilla cuando sonó el portero. Supe que era él por la irreverencia de los timbrazos. Le di la espalda, crucé el salón y salí al solárium, que su padre con tanto esmero me había construido.
Mi teléfono descansaba cerca de las llaves que le había ofrecido a Sergio hacía apenas un momento, antes de que todo se rompiera, hasta mi corazón enamoradizo. Su nombre apareció en la pantalla; le señalé con el dedo, le insulté, le chillé y el sonido cesó. Después, me llegó un mensaje.
Abre, por favor.
¿Cómo puedo arreglar esto?
—Pues no sé, ¿qué tal si consigues un giratiempo, regresas al momento en que decidiste comportarte como un anormal y te dejas los pantalones puestos?
Aunque él me había asegurado que no se había acostado con aquella mujer, en aquel momento, no me creía nada de él. Nada.
—¡Ni una puta palabra te creo!
Furiosa, borré su mensaje y, ya que estaba, todos los demás. Me dirigí a mi dormitorio, arranqué de la pared el cuadro que me había pintado y alcé la rodilla con la intención de destrozarlo. Pero no fui capaz.
En vez de convertir en girones el lienzo, me rompí yo: me dejé caer al suelo y lloré porque lo nuestro podía haber sido una bonita historia de amor, pero ya nunca lo sabríamos. La canción de Cœur de Pirate atronaba en mis oídos.
«Creo que estoy sola al amarte.
Tus labios queman mil mentiras
y me has robado lo que queda de verano.
Solo me querías para algunos meses,
para ayudarte a olvidar mejor».
Después de unos minutos de llorarle a lo perdido, me levanté del suelo. Yo sola. Como siempre lo había hecho. Como sabía que podría hacerlo las veces que fueran necesarias. Aun así, no renuncié a compartir lo que me había sucedido, no me cerré a cal y canto, al revés, me desahogué por teléfono con Natalie: le maldijimos juntas, compartimos sollozos, se me cayeron los mocos con un ataque de risa nasal fruto de las ocurrentes venganzas que imaginaba mi amiga y, un par de horas más tarde, me dormí en la cama donde soñé con él.
La mañana no me trajo novedades: ya sabía que no iba a ser fácil olvidarle. Casi todo lo que había en mi hogar lo había elegido con él, lo había construido su padre o me recordaba a los dos. Sentí el impulso de escapar, salir de allí, directa a una boutique, una perfumería o una zapatería y comprar cosas bonitas hasta el límite de mi tarjeta, pero tampoco caí en la tentación. Me hice un buen desayuno, agarré el portátil y me dispuse a invertir sabiamente mi dinero.
Estaba ya bien entrada la tarde cuando Nat me llamó.
—Acabo de hablar con Sergio —me dijo como saludo.
—¿Le has visto?
—No, ha sido por teléfono. Y que dé gracias. Si lo hubiera tenido delante, habríamos terminado en el cuartelillo. Lo primero que le he dicho es: «No debería ni cogértelo, tonto del culo.»
Sonreí.
—Esa es mi chica.
Natalie calló un par de segundos antes de murmurar:
—Dice que necesita hablar contigo.
—Ya. Lo ha intentado varias veces en lo que va de día.
—Ha dejado la agencia.
Alcé las cejas.
—No me lo creo.
—Me ha ofrecido pruebas: el finiquito, los papeles del paro…
—Bueno. ¿y qué? ¿Acaso cambia eso algo de lo que ha hecho?
—Mujer, ha roto con lo que os ha traído el problema.
—No. Aquí el único culpable ha sido él.
—Sí, sí, una cosa no quita la otra.
Entonces, alcé solo una ceja.
—¿Te estás poniendo de su lado?
—Siempre estaré del tuyo, ya lo sabes, pero… se le oía tan desesperado, Greta.
Mi corazón bombeó con fuerza, mis manos se abrieron, dispuestas a ofrecer consuelo. Inspiré hondo y creí apreciar el aroma del té verde, que, mezclado con su piel, eran mi perfume preferido. Todo mi cuerpo me anunció lo que ya sabía: estaba irremediablemente enamorada de Sergio. No me quedaba otra opción que esforzarme más que nunca en quererme a mí primero.
—Siento mucho que lo esté pasando mal, pero yo ya estoy lidiando con las consecuencias de sus actos. Ahora le toca a él hacer lo mismo.
—Amén, hermana. —Natalie bendijo mi decisión y cambió de tema.
No volví a nombrarle hasta el día siguiente, cuando me llamó de nuevo.
—Joder, Sergio. ¿Cuándo vas a cansarte? —le pregunté a la pantalla del teléfono.
Durante un mes llegué a pensar que la respuesta a esa pregunta era «nunca». Sergio no cesó de llamarme, de hacerme saber que continuaba ahí, para mí, intentando arreglar lo que no tenía fácil arreglo.
A través de Carla, mi amiga de Aravaca —de toda la vida—, que salía con Rubén —el bajista del grupo de Sergio—, me enteré de que los Noise ya no existían, de que había dejado de pintar, de que ya apenas aparecía por el gimnasio.
—Rubén está bastante preocupado —me dijo la de Aravaca—. ¿Por qué no le levantas un poquito el castigo? Yo creo que ya ha aprendido la lección.
—No estoy intentando enseñarle nada, Carla. Nada. Y yo también estoy sufriendo el castigo: me resulta insoportable hasta pensar en cuánto le echo de menos… Pero me ha hecho daño, mucho, y todavía no puedo perdonarle.
Supongo que Carla se lo contó a Rubén y, este, a Sergio, porque el artista cambió de estrategia: empezó a llamarme solo los domingos, a la misma hora que salió de mi casa, de mi vida. La primera semana me tocó volver a llorar; la segunda, suspiré y, a la tercera, fui la vencida.
—Hola —respondí. Un silencio sepulcral me acompañó después—. ¿Sergio?
Escuché como se aclaraba la garganta. Aun así, su voz grave sonó un poco tomada. Me dio las gracias por descolgar. Era verdad que estaba desesperado.
—¿Cómo estás? —me preguntó con sincero interés.
Le respondí que iba mejor y su voz se llenó de alivio. Cuando le pregunté por qué me seguía llamando, su tono cambió, se apresuró; a trompicones, a su manera, me suplicó clemencia y yo me la concedí. A mí, no a él. Solo le perdoné para recuperar mi paz interior, porque no soy de las que viven tranquilas con un conflicto pendiente, no porque le debiera nada.
—No me lo debes —me confirmó—. Al contrario.
—Es verdad. Tú me debías un respeto, como pareja. Ahora… —Soplé y me revolví la melena—. Ahora tengo que pensar si encajas en mi vida como amigo.
Su voz sonó mucho más serena cuando me dijo:
—Me da miedo que, mientras lo piensas, te olvides de que te sigo queriendo.
—Tú eres amigo del miedo —le recordé.
En un susurro me confesó:
—Eso era antes, cariño. Cuando no te había perdido.
Colgué sin despedirme porque la emoción se me enroscó en la garganta, porque se me salió el corazón del pecho, porque estuve a punto de pedirle que viniera a mi casa y no se marchara nunca, pero no podía ser. No solo teníamos que querernos mucho, teníamos que querernos bien.
Cinco días más tarde, el 26 de octubre, la vida bendijo a Nat y a Dani con el nacimiento de Guille. La feliz noticia me pilló en Aravaca, ayudando a mi madre con su nueva empresa: un canal de recetas. Por no dejarla tirada a mitad del vídeo y con posterior edición y publicación, llegué tardísimo al hospital. Estaba convencida de que la habitación ya habría sido invadida por familiares y amigos, pero, al llegar a la puerta, apenas se oía nada de ruido. Llamé con los nudillos, muy suave, y abrí con cuidado.
—¿Puedo pasar?
Dani me sonrió desde los pies de la cama. A su lado estaba Sergio, con el pequeño en los brazos. Evité cruzarme con su mirada dirigiendo la vista hacia Natalie, que descansaba tumbada.
—Hola, cariño —susurré.
—Hola, bombón.
La abracé con mucha menos fuerza de la que me apetecía, por si le hacía daño. Le pregunté cómo se encontraba y ella me confirmó que nunca había sido tan feliz al mirar a Dani. Me giré hacia él y sonreí.
—Enhorabuena, papá.
También le abracé y me interesé por su estado. Él me preguntó si quería coger a Guille, que dormía en brazos de Sergio.
Me centré únicamente en el bebé, el verdadero protagonista del momento, el hijo de mi hermana de vida, mi sobrino… Me escocieron los ojos al observar su carita y se me escapó una risa nerviosa: me moría por achucharle, pero no sabía cómo se manejaban los neonatos.
—Siéntate en el sofá —me pidió Sergio.
Mis ojos, traicioneros, buscaron los suyos, oscuros, anhelantes, rogándome tantas cosas… que me vi sobrepasada. Solo fui capaz de sentarme en el sofá, recibir de sus manos al pequeño y darle las gracias.
Embelesada, acaricié al recién nacido. Un instante después, su madre me honró nombrándome su madrina.
—Quiero que este niño crezca sabiendo cada día de su vida que nunca le va a faltar el amor —Esa frase de Nat llamó a mis lágrimas. Campaban libres y dulces por mis mejillas cuando me dijo—: Quiero que me ayudes a enseñárselo.
Después, bromeamos, no recuerdo con qué, estaba demasiado emocionada con mi misión: que a ese niño nunca le faltar el amor que yo podía darle. Sin límites.
Escuché una especie de hipo y, después, Sergio farfulló algo y se fue de la habitación.
—¿Estaba llorando? —le pregunté a Nat.
Ella asintió con la cabeza.
—Creo que acaba de descubrir lo mucho que se odia a sí mismo —me dijo Dani.
Devolví la vista a Guille. Recorrí con la mirada sus mejillas coloradas, su naricita achatada, las dos líneas oscuras que dibujaban sus párpados cerrados. Llené mis pulmones de su aroma a vida nueva y susurré:
—Primera lección, ahijado: nunca te arrepientas de actuar con el corazón.
Besé su frente, le pedí a Dani que me ayudara a dejarle en su cunita y salí de la habitación.
Encontré a Sergio en el fondo del pasillo, con la frente y los puños pegados a un ventanal. Me acerqué con prudencia y le llamé en voz baja. Él se recompuso, se giró y se abrió en canal frente a mí. Nunca lo había visto así: tan vulnerable, tan sincero. Me pidió perdón mil veces, entre sollozos y gruñidos. Desconsolado, cerró los ojos. Yo abrí los brazos e intenté reconfortarle con el calor de mi cuerpo. Me estrechó con fuerza, sin ocultar en ningún momento su sufrimiento.
—Perdóname, por favor. Perdóname… —repetía.
—Ya te he perdonado, Sergio. No te castigues más.
—Dame otra oportunidad. Lo haré mejor. Ahora soy mejor gracias a ti —me dijo con vehemencia.
Le sostuve la cara, para centrar su mirada en mis ojos. Quise creerle. Joder, nunca deseé nada con tanta fuerza, pero… no sucedió. Me faltaba algo. Algo que solo yo podía encontrar. Asier apareció cuando estaba a punto de decírselo. Me aparté de Sergio y regresamos a la habitación.
Al cabo de unos minutos, un montón de familiares volvieron de la cafetería para reducir al mínimo el espacio entorno al niño. Asier y Sergio se fueron pronto. Yo aguanté estoicamente los empujones y las solicitudes para hacer fotos hasta que una enfermera del turno de noche nos echó a todos.
Regresé a la mañana siguiente. Y también, la del tercer día, cuando les dieron el alta. Prácticamente me instalé en la casa de Dani y de Nat. Excepto para dormir, y cuando venía Sergio de visita, pasé con ellos toda aquella primera infernal semana. El pobre Guille padeció de cólicos y sus padres necesitaron ayuda, y litros tila, para no perder la cabeza.
En aquellos días medité mucho. Supongo que, el que tu mejor amiga tenga un bebé, una familia, un proyecto de vida y lo tuyo sea solo un boceto, suele provocar que te replantees todo. Por suerte, o mejor dicho, gracias a Sergio, el plano laboral lo tenía definido. Me encantaba lo de las startup: ganar dinero cumpliendo sueños a los demás era el mejor oficio del mundo. Pero, ¿qué pasaba con mis propios sueños? ¿Iba a renunciar a ellos? ¿Otra vez? Cuando conocí a Sergio tenía dos: encontrar una casa a la que llamar «hogar» y compartirla con alguien al que amar para siempre. Años antes, soñé con convertir a París en mi propia ciudad del amor. De los tres solo había cumplido uno: mi hogar; y el que más me ayudó a conseguirlo era el mismo hombre que me había roto el corazón. París también lo abandoné por un desengaño amoroso… Demasiados flecos sueltos, demasiados propósitos convertidos en humo por culpa de buscar fuera de mí lo que ya tenía dentro.
—Creo que voy a volver a París —le dije a Nat mientras ella le cambiaba el pañal a Guille.
Dejó suspendida en el aire la toallita que llevaba en la mano y frunció el ceño.
—¿Vas a mudarte?
—¡No! —Sonreí—. Solo será… un paréntesis. Necesito reconciliarme con la ciudad… y conmigo. Pero me esperaré a que la tripita de Guille funcione en condiciones. —Le hice cosquillas con un dedo.
—De eso nada —dijo Natalie. Y, de un par de ademanes, le colocó el pañal limpio—. Ya tuviste que retrasar tu primer viaje a París por mi culpa. No voy a volver a consentirlo.
—No fue por tu culpa. Fue por la de tu ex, el gili… pichis. —Miré al bebé.
—Tanto da. Tengo una legión de abuelos, tíos, y allegados deseando ocupar tu puesto para cuidar del enano. Ahora mismo te vas para casa y empiezas a hacer la maleta.
Nos sonreímos. Ella me arreó un sonoro beso en la boca y un puntapié en el trasero.
Me fui a casa después de comer, con el billete de ida a París comprado y unas ganas locas de emprender un viaje que presentía que sería trascendental en mi vida.
Unas horas después de anochecer, me sonó el teléfono. Sonreí al ver su nombre en la pantalla. Seguía llamándome los domingos. Seguía sin rendirse. Y aquello me hacía feliz. Lo más honrado era admitírmelo.
—Hola —respondí.
Su voz me contestó con alegría, que desapareció pronto al enterarse de que estaba haciendo el equipaje.
—¿Son unas merecidas vacaciones o…?
Me pareció que no quería terminar la pregunta, como si temiera que le dijera que se trataba de un traslado definitivo. Le expliqué que, antes o después, regresaría y que continuaría trabajando en París; también le agradecí el consejo que me había puesto en el camino laboral correcto.
—Y deberías estar orgulloso: no le he pedido ni un céntimo a mi padre para arrancar. Vendí el Infiniti.
—La niña bien se ha hecho mayor.
Lo dijo en tono de broma, pero aquel «niña bien» me estalló dentro del pecho. Él lo adivinó por mi jadeo. Y yo se lo confirmé. Y cruzamos varias frases apresuradas, llenas de anhelos y frenos. Y finalmente elegí ser consecuente con mis decisiones y continuar con mi plan.
—Y después… —susurré—. Después, si sigues queriendo que nos veamos…
—Por supuesto que querré.
—Vale, pues… te llamo cuando regrese.
—Si quieres hacerlo antes… o no colgar hasta que vuelvas. Como prefieras. Tengo tarifa plana.
Colgué con una sonrisa.
La siguiente vez que me llamó, siete días después, a la misma hora de siempre, ya estaba instalada en París.
Conseguí una habitación el hotel Récamier, en la plaza de Saint-Sulpice, muy cerquita del número 9 de la Rue Férou, donde había compartido piso con mi exnovio, Clément, donde le había permitido ningunearme, chulearme, robarme, donde vendí mi amor a cambio de un poco de compañía. Qué bien me sentí al darme cuenta de que ya no necesitaba huir de mi soledad a toda costa. Sola también podía ser feliz. Lo era.
Sonriendo, pulsé el botón verde de la llamada de Sergio.
—Hola.
—Salut! Comment ça va, mon ami?
Me reí. Su pronunciación era bastante… cómica.
—¿Por qué me hablas en francés?
—Por si te da por hacer lo mismo. Ya sabes cuánto me gusta…
—Di la verdad: no te gusta, te excita.
—Bueno, eso también.
—Si lo que pretendes es que terminemos practicando sexo telefónico…
—¡No, no! Solo quería saber cómo te iba por allí. Te lo juro.
—En fin. —Suspiré—. Tendré que apañarme con Soraya…
—Eh… A ver, que conste que yo estoy encantado de ayudarte con lo que sea.
—Solo bromeaba, Sergio.
—Ya me parecía que no podía tener tanta suerte.
—¿Decepcionado?
—Para nada. Estoy hablando contigo. Y, encima, estás contenta. ¿Qué más puedo pedir?
—A ti también se te oye bastante alegre.
—Lo estoy. Tengo entre manos un gran proyecto. El más importante de mi vida.
—¿En qué consiste?
—No puedo contártelo todavía, pero serás la primera en enterarte si lo consigo.
Tras esa frase, cambió de tema. Me preguntó sobre mi nueva vida parisina y yo le hablé de mis rutinas laborales, de los paseos, de la humedad y el frío, del olor y el sabor de una ciudad que cada día me parecía más dulce, porque me estaba dando lo que necesitaba sin tener que pedírselo. Hablé con él de todo y de nada, un buen rato, sin apartar de mi pecho la premonición de que su proyecto estaba relacionado conmigo.
El siguiente domingo intenté sonsacarle un poquito, discretamente, con ningún resultado. En su tercera llamada pasó lo mismo. El día 25 fue Natalie quien me llamó, nada extraño, hablábamos a cada momento, pero… la conozco; a ella y a su vena casamentera.
—¿Por qué te interesa tanto cuál es mi ubicación exacta?
—Porque… Porque… Porque sí. Y punto.
Sonreí, asintiendo con la cabeza.
—Estoy sentada en una de las escaleras del palacio de Chaillot. En las de la izquierda si miras a la Torre Eiffel desde el Trocadero. Y se me está congelando el culete… Te cuelgo para que puedas contárselo cuanto antes a Sergio.
Él ya debía de haber aterrizado cuando mi amiga le pasó la información. No tardó demasiado en aparecer. Le atisbé entre los turistas, cosa fácil, porque es un tío tan grande como el puente de Londres y, encima, llevaba un montón de globos en forma de corazón, flotando sobre su cabeza. Comedí una sonrisa y encendí un cigarrillo, fingiendo calma. Él se detuvo a mi lado y me preguntó:
—Perdona, ¿tienes fuego?
Con el ceño falsamente fruncido le miré, desde las botas hasta la cara. Cuando me fijé en sus ojos, cuando vi tanta ilusión y emoción en ellos, solté una carcajada de pura felicidad y me metí con él, comparándole con el niño de Up.
—Qué cabrona —se carcajeó antes de sentarse a mi lado.
Entre bromas para aligerar la intensidad del momento, me regaló un ramo de gardenias de color rosa, mi preferido, una tonelada de chocolate y un anillo que él definió como «de compromiso».
—¿Me estás pidiendo que…? —pregunté atónita.
Y él, seguro, templado, dueño de su destino, me aseguró que le encantaría casarse conmigo, pero que el anillo no simbolizaba ese tipo de compromiso, sino uno mucho más grande: ponía en mis manos todo lo que tenía y, a mi lado, lo que era.
—Espero que quieras aceptarnos a los dos.
Negué con la cabeza. No podía quedarme con todo su capital, no lo necesitaba…
—Pero sí, que alguien se comprometa a amarte por encima de todo —me dijo—. Y yo quiero ser esa persona.
Cuando sus palabras, muchas más de las que ahora reproduzco, calaron en mí, cuando entendí que aquella sería la última apuesta de Sergio, tuve que tomarme unos instantes para asimilarlo. Miré a la Torre Eiffel, al cielo, a sus ojos… El hombre del que estaba irremediablemente enamorada me estaba ofreciendo mi final feliz en la ciudad de mis sueños. Busqué con la vista sus manos, para sujetarlas mientras le agradecía su gesto: el más bonito que un hombre me había dedicado; descubrí que una de ellas jugaba, nerviosa, con algo oculto en un bolsillo. Reconocí su tic nervioso, era el mismo que el de la noche que nos reencontramos tras su viaje a El Salvador. En ese bolsillo guardaba mi regalo, el que nunca llegó a entregarme.
—Venga, dámelo ya. Llevo meses esperando.
Tras una explicación un poco vaga, sacó el puño del bolsillo y lo abrió frente a mi cara.
—¿Una peonza, Sergio?
La sujeté entre el dedo pulgar y el corazón y la hice girar. Recordé los días en los que hubiera dado cualquier cosa por parar de dar vueltas, mientras Sergio me contaba que, para él, era tan perfecta como el círculo que dibujaba la peonza cuando se movía, que yo siempre había tenido el poder sobre mi vida, incluso cuando no lo sabía, que yo era capaz de todo sola, pero, si le elegía como compañero, se encargaría de darme, cada día, hasta el último de ellos, todo el amor que guardaba para mí.
No fui capaz de contestarle con palabras, no creo que las haya para algo así. Preferí transmitirle mi «sí, quiero» con un beso. Después me lo llevé al hotel y practicamos el amor que nos teníamos hasta caer rendidos.
Dos días más tarde salimos de la habitación, no antes; él, camino del aeropuerto, yo, del parque de Luxemburgo, donde solía dar mi paseo matutino. Permanecí en París otra semana más, paladeando el buen sabor de boca que me había dejado la visita de Sergio, cerrando todas las cuentas pendientes con la ciudad, conmigo. Solo cuando me sentí preparada de verdad, regresé a Madrid, a mi hogar, con mi familia.
Natalie, Guille y Carla me recogieron en la T4. Habían colocado en el carrito del peque un cartel que decía: «bienvenida a casa, madrina».
—Me encanta el título —les dije—. Lo utilizaré cuando me toque liderar un clan de extrarradio en el próximo apocalipsis.
—Buah, ¿te imaginas? —preguntó Nat—. Sería tope molón. Yo me pido jefa de tus ejércitos.
—¿Tope molón? —se burló Carla.
—Es que pasa mucho tiempo con Sergio —excusé a Natalie—. Por cierto, ¿dónde está?
—Eh… Pues… Ni idea.
—Ya. —Miré alrededor, pero no le localicé.
Cogimos un taxi para dirigirnos al centro.
—Ahora pedimos algo de comer y cenamos los cuatro en casa —les dije desde el asiento del copiloto.
—Yo he quedado con Rubén. —dijo Carla, que iba detrás del conductor—. Le voy a presentar a mis padres.
—¡Qué dices! —Alcé las cejas.
Mi amiga asintió con la cabeza.
—Sí, me he vuelto loca, pero…
—Bendita locura —dijo Nat desde el asiento del medio.
Carla sonrió y yo también, de oreja a oreja.
—Eres una valiente —le dije.
—Cuando me deshereden, ¿me acogerás en tu casa?
—Te adopto yo si hace falta. —Natalie la rodeó con un brazo antes de mirar a su hijo—. Guille y yo tenemos que rescatar a papá: la abuela le ha liado para que le cambie las cortinas por tercera vez en lo que va de año.
Fui la última en bajarse del taxi en la calle aledaña a la plaza del Alamillo. Tiré de la maleta por la rampa empedrada que daba acceso a mi edificio. Me llamó la atención que hubiera un corazoncito negro dibujado en el peldaño del portal. En la escalera que llevaba al primer piso había más corazones; también, en el tramo hasta el segundo. Mi puerta estaba decorada con un corazón enorme que rodeaba la mirilla, sobre la cerradura había pegada una nota.
«Como podrás comprobar, me he convertido en un moñas, pero no en un vándalo. Los corazones están dibujados con tiza, solo tienes que soplar fuerte, o frotarlos con un poco de saliva, para que desaparezcan. Si decides conservarlos hasta que los borre algún vecino (sin sentimientos), será señal de que lo sucedido en París ha sido un sueño: el mejor de mi vida. Llámame cuando te apetezca hacerme el hombre más feliz del mundo.»
Entré en mi hogar, solté la maleta en el recibidor y saqué el teléfono.
—Hola, cariño —me respondió.
—Me ha encantado lo de los corazones.
—Me alegro. Mucho. ¿Qué tal el vuelo?
—¿Por qué no vienes y te lo cuento en directo?
—Ya mismo estoy ahí.
Me colgó y, acto seguido, sonó el timbre de la puerta. Abrí y alcé las cejas.
—¿Han inventado el teletransporte y no me he enterado?
—Estaba escondido en el rellano del tercero. —Me sonrió, mostrando todos sus dientes.
Le enganché con ambas manos de la cazadora y le metí en mi casa. En Navidad, ya vivíamos juntos.
Fue un gustazo, literal, tenerle junto a mí en Nochebuena: me amenizó la tradicional y protocolaria cena de Aravaca con un delicioso toqueteo bajo la mesa, que terminó con un polvo salvaje en el cuarto de baño del primer piso del chalet. «El polvorón» lo llamó Sergio. Al día siguiente, cuando su madre nos sirvió los dulces navideños después de la comida, tuvimos que reírnos. Pepe y Rosana se miraron con cara de no entender nada. Su hermano se cruzó de brazos y dijo que no le veía la gracia, pero cuñados gilipollas hay en todas las familias… Con parte del resto de la nuestra —Nat, Dani, Asier, Lara, Carla y Rubén— recibimos el Año Nuevo en casa. Una y no más, Santo Tomás, decidimos después de la reunión que convocaron los vecinos el día 2 de enero. No había acabado el mes cuando Sergio se dio de alta como autónomo. Al llegar la primavera, ya se había hecho un nombre como diseñador freelance. Estaba tan orgullosa de él, de mí, de nosotros. Todo iba tan bien. Me sentía tan, tan completa que ya ni me dolía que mi padre siguiera al margen de mi vida. Por eso, me sorprendió tanto que Sergio me propusiera ir a San Jordi.
—¿Para qué? —le pregunté.
—Pues, ya sabes: para comprar libros, rosas, recibir empujones en las colas de las firmas… y, ya que estamos, podrías ver a tus hermanos.
—Ellos no son mis…
—Cariño. —Ladeó la cabeza—. Lo son. Y, además, ellos no tienen la culpa de que su padre sea un negado emocional.
Me convenció, creo que huelga decirlo. La visita a Barcelona fue breve, pero intensa. Por primera vez me relacioné con esos niños como se merecían. Inmaculada, su madre, propició que el contacto no se enfriara cuando regresamos. Y mi padre, poco a poco, se dio cuenta de que ya nunca podríamos recuperar el tiempo perdido, pero sí podíamos aprovechar el que estaba por venir. Parte de las vacaciones de verano las pasamos en su yate, como una familia más.
Al comienzo del nuevo curso, solo sentía que me quedaba una tarea pendiente: deshacerme del maldito tatuaje del delfín —y del nombre del capullo de mi ex— que llevaba en el antebrazo. Un amigo de Sergio me diseñó unas letras preciosas y me tatuó un cover con la frase: «Je rêve la vie en rose». Cuando la afirmación se soldó en mi piel, también cicatrizó la herida causada por los sueños a los que había renunciado.
A primeros de octubre, casi a punto de que mi ahijado cumpliera su primer añito, ya estaba cosechando todo el amor que había sembrado. Ese día, Sergio me despertó con un «niña bien» y dos orgasmos. Desayunamos en el solárium, nos fumamos un cigarrillo a medias en la terraza, hablamos de dejar aquella mierda, de la próxima boda de Carla y Rubén y planeamos un viaje a Londres, uno largo, para redescubrir la ciudad donde había vivido Sergio a través de los ojos del otro.
—Me apetece un huevo —me decía justo cuando sonó el portero—. ¿Ya son las diez?
—Eso parece. Nos toca hacer de tíos.
Dani y Nat tenían prisa por disfrutar de su día libre y nos soltaron al pequeño sin pasar al piso. Sergio le sacó del carrito e intentó llevarlo en brazos al salón, pero mi ahijado es un rebelde: ejerció resistencia activa hasta que Sergio le dejó en el suelo.
—¿Tú sabías que podían gatear tan deprisa? —me preguntó, observando la ultra velocidad de Guille.
—Pues no.
—¡Mira! —Señaló el sofá—. ¡Está escalando! ¡Vamos, campeón, que ya lo tienes! Apoya del pie derecho en el cojín…
—Madre mía… —me reí—. Lo que le queda por aguantar a este pobre…
Sergio me hizo una pedorreta y se apresuró a ayudar al peque, empujándole pañal arriba.
—¡Y Guille corona la cima! —le jaleaba, mientras le agarraba cintura para que saltara sobre el sofá—. ¿Quién es el mejor? ¡Guille es mejor!
Se dejó caer de espadas y el niño voló sujeto de sus manos, agitando brazos y piernas. Ambos llenaron el salón de risas. Las más bonitas.
Se me cayó la baba, no voy a ocultarlo. Aunque no me gustaban los niños, ese me encantaba; y el de Nat y Dani, también.
—Voy a cambiarme para salir —les dije—. No os escalabréis entre tanto.
Pasamos el resto de la mañana paseando por La Latina. Bueno, paseando cuando empujaba yo el carrito; cuando era el turno de Sergio, hacíamos rallyes. El peque se moría de risa en cada acelerón hasta que, en una curva cerrada, vomitó parte del desayuno.
—Míralo, igualito que su madrina.
—Aquello fue té, no papilla de cereales —me defendí antes de que entráramos en una cafetería para cambiar al niño.
Tuve que hacerlo yo, porque sigue sin estilarse lo de poner cambiadores en los baños de hombres. Al terminar, Sergio me pasó el volante del carro y continuamos con el paseo. Estábamos jugando a nombrar las cosas que veíamos en los escaparates cuando Guille balbuceó:
—Pam, pam, pam.
Los ojos de Sergio hicieron chiribitas al observar la batería que señalaba su sobrino.
—¿Por qué no entramos? —le pregunté—. Quizá os dejen aporrearla un rato.
—Quizá, quizá, quizá… —canturreó antes de darme un beso y abrir la puerta de la tienda.
El dependiente fue muy amable, consintió que aquellos dos gamberros se creyeran rockstars más de media hora. Hasta llegó a partirse, el muchacho, cuando Guille dirigía las baquetas a la cabeza de Sergio en vez de a los platos. De mi boca también salieron risas y unos cuantos suspiros, por lo enternecedora que era la imagen y porque recordé cierta clase magistral que había recibido en el antiguo local de ensayo de los Noise.
—¿Cuánto tardarías en llevármela a la plaza del Alamillo? —le pregunté al dependiente.
—¿La batería? Nada. Esta misma tarde podrías tenerla.
Le di de tapadillo mi tarjeta de crédito, la dirección exacta y mi copia de las llaves del piso.
—Me las dejas en el recibidor cuando te vayas, por favor.
—Sin problema.
Me acerqué a mis chicos preferidos y les sonreí.
—Venga, que os invito a comer. ¿Os apetecen unas patatas?
Guille chilló algo parecido a un asentimiento y sacudió un platillo con fuerza.
—¡Ole! —aplaudió Sergio—. ¡Qué arte tiene mi niño!
Me carcajeé.
—Pues resulta que conozco donde hacen las mejores.
Me los llevé al Egeo, el restaurante griego culpable de mi adicción a las patatas con queso feta. Después, recorrimos las calles del antiguo barrio de Sergio; en la del Olivar, donde tuvo su ático, aparcó el carrito de Guille, que ya estaba dormido, y me besó hasta que perdí la noción del tiempo.
Entregamos a Guille una hora más tarde de lo convenido con sus padres. Ellos nos lo agradecieron muchísimo. De vuelta a La Latina, le pedí a Sergio que abriera el portal.
—¿Y tus llaves?
—Creo que me las he dejado en casa.
En su ceño se pronunciaron las dos arrugas que lo dividen verticalmente.
—Juraría que has cerrado tú cuando nos hemos ido esta mañana.
—¿Sí? —me hice la loca.
Subimos hasta el segundo, él, mirándome inquisitivamente y yo, observándome las uñas. Entramos en el piso. Confirmé que mis llaves estaban donde le había pedido al vendedor y esperé junto a ellas, en el recibidor, a que Sergio entrara en la habitación de la derecha, la que tenía el papel de triángulos rosas y negros, la que habíamos terminado convirtiendo en despacho y donde siempre dejaba su inseparable bandolera de cuero.
—¡Hostia puta! —gritó—. Pero qué pollas es… ¡Greta de mi vida! ¡Ven aquí ahora mismo! —Me asomé al vano de la puerta del dormitorio. La cara de Sergio era un poema: el más alegre que nadie ha escrito—. ¿Se puede saber qué es esto?
—Hombre, pues, a ver, si tiene platillos, tambores y un bombo, una armónica no es. —Sonreí.
—Te estás ganando un meneo… —Se mordió el labio—. Ayúdame a colocarla —me pidió con voz ronca.
—¿Y el meneo? —mendigué.
—Qué pronto se te olvidan las lecciones, niña bien —se burló mientras retiraba muebles para hacerle espacio a su Sonor nueva.
—Las que van sobre la gratificación aplazada nunca me han gustado.
—Acércame el banquito, mentirosa.
Sergio tardó una eternidad en montar a su gusto la batería. Y lo hizo a posta. El muy cabrón. Cuando terminó de colocar su juguete nuevo, yo estaba más caliente que una estufa. Que se desnudara de cintura para arriba para probar la acústica no ayudó a mi calentón. Solo la imagen del piercing de su pezón me humedecía la ropa interior; si se movía al ritmo que marcaban sus brazos musculados, potentes, rudos… pues eso, que yo ya estaba más que lista para que me follara hasta que los polos se derritieran. Y así lo manifesté. Palabra por palabra. Sergio paró los golpes, dejó las baquetas sobre la caja y me sonrió con morbo.
—¿Cómo se piden las cosas, cariño?
Me acerqué a él, derecha a su regazo; me monté a horcajadas sobre él y crucé los brazos en su nuca.
—Eres más iluso de lo que pensaba si crees que con tan poquito voy a suplicarte.
Balanceé mi cadera, adelante y atrás. Él me metió un empellón entre las piernas que me puso los pelos de punta, me lamió los labios y susurró:
—Bienaventurados los ilusos…
No le dejé terminar la frase, mi frase, tenía demasiada prisa por disfrutar de mi reino de los sueños particular, el que había conquistado gracias a mi capacidad de dar amor y recibirlo, donde la vida era rosa y el único final ya había sido escrito.
«Y vivieron felices para siempre.»

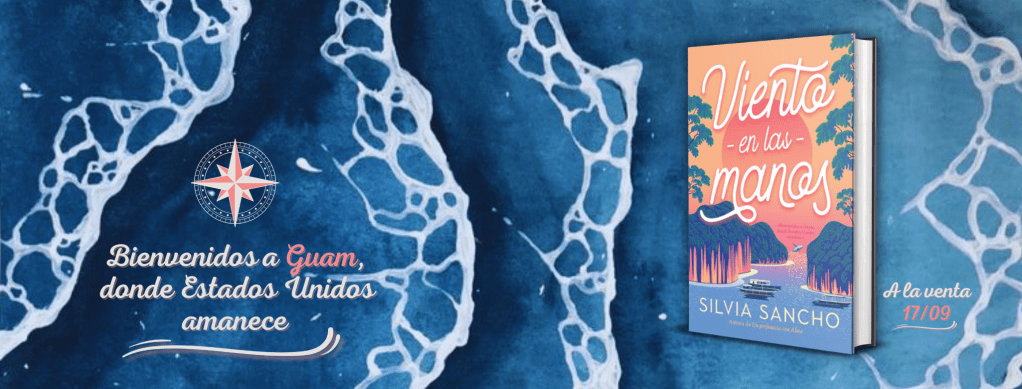

Qué maravilla!!!! Sin palabras….eres adictiva, estoy releyendome tus libros… no dejes de escribir silvia.
Me gustaMe gusta
Que bonito, que sentido y que redondo. Tienes magia en las manos.
Me gustaMe gusta
Ame este Extra! Gracias por el regalo y felicidades por este aniversario! Por muchos más y nunca dejes de escribir!
Me gustaMe gusta
Genial ! Como todo lo q escribes
Me gustaMe gusta
Ainsss… Me ha encantado, cada vez que te leo me enamoro un poco más de tu manera de escribir y de tus personajes.
Me ha hecho especial ilusión justo este fragmento extra, porque te descubri justo con Greta y Sergio, y me enamoré de ellos (aunque ahora mismo, la reseca de Vega y John está muy reciente XD) y de tu fantástica mente para crear estas historias tan de verdad y tan bonitas.
Me gustaMe gusta